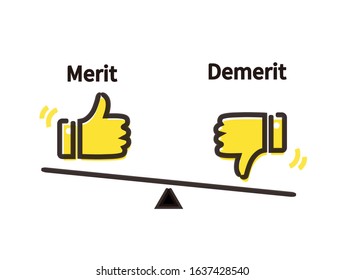“Lo cierto, sin embargo, es que no existe ninguna correlación entre ser bueno y ser grande. Tanto para las naciones como para las personas, la justicia es una cosa y el poder y la riqueza, otra bien distinta” (Sandel)
“La manera en que una sociedad honra y recompensa el trabajo es fundamental para su modo de definir el bien común” (Sandel)
El debate sobre la vigencia y efectos del principio de mérito está ardiendo, al menos así se constata en numerosas e interesantes aportaciones que últimamente se han escrito sobre tan relevante objeto. La importante contribución del reciente libro de Sandel ha echado leña al fuego. Se trata de una obra muy estimulante desde el punto de vista intelectual, francamente extraordinaria en su factura y que confirma algunas tesis que ya estaban esbozadas desde hace años (y que el autor recoge con fidelidad digna de elogio), aportando datos nuevos al análisis del problema.
En cualquier caso, La tiranía del mérito hay que contextualizarla correctamente. Leída desde España, donde el mérito es aún un principio ayuno en buena parte de la práctica social tanto pública como (en cierto modo) privada, donde el clientelismo político, las relaciones familiares (o nepotismo), el amiguismo y la vigencia todavía de una sociedad de favores mutuos, campan a sus anchas, y donde el prestigio de las Universidades está a años luz del panorama descrito por el autor en ese cogollo de la élite académica que reúne a ese cogollo de centros académicos donde las bofetadas (y atajos) por entrar están a la orden del día, la prudencia a la hora de trasladar el diagnóstico que Sandel hace a nuestros pagos debe ser la guía por la que cualquier lector mínimamente informado debiera conducirse.
Aun con esas advertencias, que creo son oportunas a la hora de trasladar el esquema argumental de la obra a realidades sociales que no son homogéneas, si bien ofrezcan muchos paralelismos, el libro que se reseña tiene una importancia trascendental, puesto que pone de relieve un mar de fondo (que comenzó en Estados Unidos y ha terminado por ir contagiando a las democracias avanzadas) que revela un problema de ruptura frontal de la sociedad en dos grandes bloques, alimento crucial de la emergencia de populismos por doquier, algo que ya nos anunció -con otro esquema conceptual, pero de forma muy incisiva- el libro de Crhistophe Guilluy No society. La fin de la classe moyenne occidentale (Falmmarion, París, 2018; hay traducción española).
El contexto del libro de Sandel es muy claro: el elitismo universitario, cada vez más selectivo, ha producido un alejamiento de los estratos gobernantes de la población menos ilustrada, que se ha transformado en una suerte de desprecio, situando a las personas que surcan ese umbral entre los ganadores (los pocos) y los perdedores (la mayoría). Esa fractura aparentemente silente y cada vez más marcada tiene orígenes económicos, pero sobre todo sociales. Y la “cultura del mérito”, a mi modo de ver muy mal entendida o con expresiones muy patológicas, es uno de sus elementos causantes.
Que ello es así nos lo muestra el autor en la propia Introducción a su obra (“Conseguir entrar”), pues trata de cómo acceder a esas universidades de élite que servirán, a su vez, de puerta de entrada a la élite política, económica, cultural y social del país. Aspiraciones no sólo americanas sino también de ciudadanos del mundo. Dicho en términos más llanos, los que están llamados a mandar se educan (o forman) allí. La tesis del autor (al menos una de ellas, pues el libro contiene varias y muy sugerentes todas, tal como veremos) es si las soluciones a “nuestro inflamable panorama político” (aquí coincidimos en contexto) se encuentran en una vida más fiel al principio de mérito o, si por el contrario, debemos encontrarla en la búsqueda de un bien común más allá de tanta clasificación y tanto afán de éxito”. Un buen dilema para comenzar.
La primacía del mérito (al menos, insisto, la desviación patológica extrema del mérito), conjuntamente con otra serie de factores que el autor cita (globalización, neoliberalismo, deslocalización, economía financiera, etc.), ha conducido a una serie de heridas sociales profundas que no se manifiestan sólo en agravios económicos, “sino también morales y culturales”. Lo que se ha dañado es la estima social. Y sobre de esa herida, o de esa sangre, se ha alimentado el populismo, que desprecia esa forma tecnocrática de conducir la sociedad y la política. La fractura está muy clara: los profesionales (de élite) frente a los trabajadores, cada vez menos valorados y que engrosan la enorme bolsa de los perdedores frente a los ganadores, núcleo cada vez más selectivo. Y estos últimos gobiernan todo.
Sandel repite hasta la saciedad una tesis ya esbozada en 1958, como el propio autor refleja, por Michael Young en su obra El triunfo de la meritocracia, “la ética meritocrática promueve entre los primeros (ganadores) la soberbia; entre los segundos (perdedores) la humillación y el resentimiento”. A su juicio, la queja populista va dirigida contra la tiranía del mérito. A los ganadores pronto se les olvida el papel de la fortuna y de la buena suerte en su propio destino. La mayor parte proceden de familias pudientes o bien situadas, pero los que ascienden tampoco reciben el beneplácito del mérito bien entendido, pues entran a forma parte de los vencedores y se alinean existencialmente con ellos. El autor critica duramente “la retórica del ascenso”, pues genera la percepción de que la persona es autosuficiente y hecha a sí misma: “Si mi éxito es obra mía, su fracaso debe ser culpa suya”. De ahí concluye con facilidad, que “está lógica hace que la meritocracia sea corrosiva para la comunidad”.
No me adentraré ahora en los importantes detalles y matices que tiene esta obra sobre el impacto de la meritocracia en la actividad política y en la actuación gubernamental y administrativa, pues esta es una tarea que espero acometer en la siguiente entrada. Sí que es importante, sin embargo, la idea que atraviesa el libro de que “la pérdida de trabajos a causa de la automatización y la deslocalización” ha conllevado una cada vez menor valoración de los trabajos no intelectuales o profesionales (de élite), y ello es un auténtico hervidero de pasiones populistas entre los más desfavorecidos. Los lazos sociales se han roto, y coexisten, cada vez de forma más marcadas, sociedades paralelas, que nunca se encuentran aunque circunstancialmente coincidan en un determinado espacio.
La obra se adentra también por los senderos religiosos del principio de mérito. La ética protestante, o la exageración calvinista, que ya santificaba a los ganadores y condenaba a los perdedores; aunque esas sociedades, como bien recuerda, al ser estáticas no alimentaban la vana idea del “ascensor social”, que en nuestro caso funcionó para crear unas clases medias que cada vez están más asediadas y en trance de gradual desaparición. También se centra Sandel en el daño que la meritocracia ha causado sobre las opciones ideológicas de izquierda o centroizquierda. No sólo echó raíces (y profundas) en la derecha neoliberal. Ni Clinton, ni Obama, ni Blair, ni tampoco Hillary Clinton, salen bien parados de este relato, pues sus discursos y acciones les revelan como verdaderos adalides, a veces inconscientes o ingenuos y en otras ocasiones convenidos, de la meritocracia. La fuerza del neoliberalismo ha terminado por empujar las débiles murallas del liberalismo de izquierdas. Algo que también se advierte (y esto es de consumo propio) en la desaparición de la escena política de la solidaridad endógena (en la propia sociedad en la que se habita) y su despliegue testimonial sobre una solidaridad exógena (con los países desfavorecidos), que lava conciencias.
En fin, la tesis que también reitera el autor es que “existen razones para pensar que la antipatía populista hacia las élites meritocráticas tuvo su importancia en la elección de Trump y en el sorprendente resultado del referéndum en Gran Bretaña”. En poco tiempo veremos si todo esto se confirma. Pero lo más trascendente de la tesis de Sandel radica en su concepción de la meritocracia estadounidense como “un cóctel tóxico”, pues “en condiciones de desigualdad galopante y movilidad estancada reiterar el mensaje de que somos individualmente responsables de nuestro destino y merecemos lo que tenemos erosiona la solidaridad y desmoraliza a las personas a las que la globalización deja atrás”. También advierte frente a la retórica del ascenso, que cuanto más se repite, también por la política, “comienza a haber motivos para sospechar que ya es una falacia”. Más aún cuando la desigualdad es cada vez más creciente. Y este razonamiento, sí que tiene extensión más allá del contexto de los Estados Unidos, particularmente en nuestro país, aunque no sólo. Pues ello genera frustración y desesperanza, como formas de descontento social que cada vez están creciendo de forma perceptible en determinadas capas de la población.
No vale con decir que quien se esfuerza lo consigue, porque ello es verdad a medias o en algunos casos ni siquiera verdad. La movilidad social es un ascensor averiado. Y tampoco vale, a juicio del autor, con poner todos los huevos en la cesta de la educación, pues depende cómo se haga puede resultar un fiasco, que se manifiesta en lo que él denomina el “credencialismo” (y aquí llamaríamos “titulitis enfermiza”). En este punto la realidad estadounidense y la española de bifurcan, al menos hoy en día. La obsesión de Sandel son las universidades de élite y su restringidísimo acceso. La educación (mal entendida) deriva en ese credencialismo que se transforma fácilmente en “soberbia meritocrática”. Y ello produce ese malestar al que nos venimos refiriendo, así como “actitudes corrosivas para la dignidad del trabajo y de la clase trabajadora”. La élite profesional toma el poder por asalto, pues se sitúa en el cielo y de allí observa, entre benefactora y displicente, al resto del universo. A su juicio, la universidad (estadounidense) “se ha convertido en un símbolo de privilegio credencialista y de soberbia meritocrática”.
El puente argumental lo sitúa el autor a la mitad de la obra, cuando expone: “Enfrentarse a los fallos de la meritocracia y la tecnocracia es un paso indispensable para abordar ese descontento y volver a concebir una política del bien común”. Cómo ha de hacerse esa transición es algo que el profesor de Harvard nos pretende resolver al final de la obra, con soluciones bien es cierto de sesgo marcadamente académico que, aparte de racionales y sensatas, difícilmente serán comprensibles por el común de los mortales que no formen parte de esa élite a la que él mismo pertenece. Esa es la paradoja de su propio discurso, pues al fin y a la postre él mismo es profesor afamado de la Universidad de élite por excelencia: Harvard. Las cuestiones más filosóficas del debate sobre el mérito las plantea en el capítulo V, que aquí no abordaré, pero el discurso sigue anclado en su diagnóstico inicial (que hereda del sociólogo británico antes citado): “Una sociedad que posibilita que las personas asciendan, y que exalta esa ascensión, está emitiendo al mismo tiempo un duro veredicto contra aquellos que no lo hacen”. Cuidado cómo se interpretan esos matices, pues habrá quien piense que el autor se desliza hacia un falso igualitarismo, lo cual no es cierto. Una vez más, aparece la sombra del éxito (del mérito) o del fracaso. Ganadores y perdedores. La pregunta pertinente es, por tanto, hasta qué punto la meritocracia es en sí un ideal defectuoso. Probablemente tal cuestión debería contextualizarse y comprender también qué consecuencias tiene en cuanto a diferencias de escala, así como si una meritocracia bien gestionada quiebra o rompe la armonía social, la tensa, puede llegar incluso a ser funcional o también ayuda a la cohesión social. Hay ejemplos de todo. Y malos ejemplos, también. Dependerá de dónde se proyecte, cómo se aplique y en quién se encarne.
La manía “clasificadora” (una de cuyas expresiones son los malditos rankings) la trata Sandel desde la óptica de acceso al selectivo club de las Universidades de élite americanas (Harvard, Yale, Stanford, etc., o del club de la Ivy League). El libro, y esto es importante tenerlo en cuenta, está muy trufado con ese contexto. Tal enfoque, sin embargo, ofrece lecciones muy jugosas, por ejemplo la de que “el rival más poderoso del mérito es la noción de que nuestra suerte escapa a nuestro control”. Según sus palabras, el mérito “resulta mezquino con los perdedores y opresivo con los ganadores, (pues) termina convirtiéndose en un tirano”.
La parte más propositiva, una vez desmenuzado el diagnóstico del problema, se halla en la idea del reconocimiento del trabajo o, si se prefiere, en la dignidad perdida que debe recuperar el trabajo, una herida muy profunda causada a la clase trabajadora. Sandel propone aquí algo muy razonable: el empleo, cualquiera que este fuera, debe ser “también una fuente de reconocimiento y estima sociales”. Describe perfectamente las dramáticas “muertes por desesperación” como motivo de la crisis industrial, las fuentes del resentimiento, la quiebra del sueño americano, así como los temores que acechan (ya están aquí) con el proceso de automatización del trabajo. El crecimiento económico de la globalización conduce a “un persistente incremento de la desigualdad”.
¿Y dónde están las soluciones? Aquí, el autor esboza un recetario con el que resulta difícil no estar de acuerdo (la agenda política debe prestar atención tanto a la justicia contributiva como a la distributiva; definir el bien común como suma de preferencias de toda la ciudadanía; favorecer una concepción cívica; reforzar la deliberación con nuestros conciudadanos; superar la economía política solo preocupada por la magnitud del PIB y su distribución; evitar el empobrecimiento de la vida cívica; etc.). Mucho énfasis en la deliberación como receta, que siendo compartida, no deja de ser en muchos casos un pío deseo. Los hechos van por otros derroteros. Su gran solución, que cabe compartir plenamente, es dignificar el trabajo (algo que avala, y así lo señala, por la importancia de determinados empleos durante la pandemia, como cajeros, repartidores, trabajadores esenciales, etc.), utilizando además el sistema fiscal para ello (“desalentado la especulación y mostrando respeto por el trabajo productivo”.
El problema para el premiado con el Príncipe de Asturias en ciencias sociales en 2018 es sobre todo moral, aunque también político. Las cuestiones morales subyacen a nuestros sistemas económicos y a esa concepción tecnocrática o meritocrática formulada en términos patológicos. Ciertamente que sus efectos duros están fracturando la sociedad y quebrando el sentido de pertenencia, que se debe cultivar para generar “un sentido de comunidad suficientemente robusto como para que los ciudadanos puedan decir (creer) que “todos estamos juntos en estos”; no como un conjunto ritual de crisis (idea, por cierto, muy interesante), sino como una descripción realista de nuestras vidas cotidianas”. La duda que nos cabe tras leer esta magnífica obra es si no se ha puesto demasiado peso en el fardo de la meritocracia como factor profundamente desestabilizador de las sociedades occidentales. Como todo en la vida, habrá algo de cierto, más aún en el contexto que el autor focaliza su atención, y posiblemente requiera matizarse en otros. A ello nos dedicaremos en una entrada posterior, donde volveremos sobre el principio de mérito, su proyección en la política, en el gobierno y en la administración; pues de ello, aunque sea incidentalmente, también se ocupa Michael J. Sandel. Allí me remito.